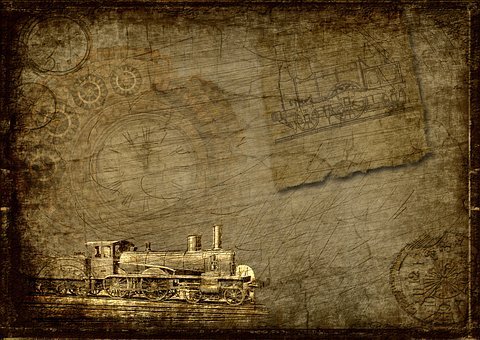1.Viajar en tren, es de lo mejor
En una canción infantil sonaba aquello de viajar en tren es de lo mejor. Y aunque otros medios de transporte nos prometan velocidades impensadas, el tren tiene ese sabor a distancia bien lograda. Por lo menos para mí, el tren es la ilusión real del tránsito, la suma total de cualquier viaje, de todo trayecto.
Desde sus comienzos, ese móvil que lleva consigo “el misterio de adiós que siembra” -como arrimara el verso de Homero Manzi en Barrio de Tango-, se instaló en cada sector de la vida, en cada rincón de nuestras conquistas prácticas y teóricas. Seguimos hablando de nuestro tren de pensamiento, como si se nos agolparan las ideas vagón tras vagón, yendo y viniendo por las vías imaginarias de una mente plagada de turistas ocasionales. Los puntos de partida y llegada siguen siendo motivo de mil encrucijadas; quizá como la de aquellos puntos que vieron avanzar la máquina por primera vez:
“En 1825 se abrió al público el primer ferrocarril: un conjunto de vagones arrastrados por una locomotora que utilizaba el vapor como energía, que cubrió la distancia entre las poblaciones inglesas de Stockton y Darlington Cinco años más tarde se inauguró el tramo Liverpool-Manchester, que aseguró el tráfico regular de mercancías y pasajeros entre ambas localidades. La locomotora, la célebre Rocket, había sido construida por Stephenson (se atribuye a éste la paternidad de la primera locomotora de vapor que rodó sobre rieles, aunque en realidad la máquina construida por Richard Trevithick ya circuló arrastrando cinco vagones 25 años antes, es decir en 1804). Con las mejoras apropiadas, el prototipo de Stephenson sería utilizado en las máquinas que a partir de ese momento tiraban de los trenes” (https://treneando.com/2009/11/22/el-primer-viaje-organizado-en-tren).
Quiso la fortuna que esos trenes fueran copia fiel de los viajes, no tan lineales, no tan simples. Viajar es un placer…siempre y cuando no ocurran imprevistos. Un imprevisto como el que tuvo Sandford Fleming en 1876, ingeniero escocés que perdió un tren en Irlanda por una confusión en el horario marcado en su billete. En el billete mencionado no se especificaba si la hora prevista para la salida era a.m. o p.m., algo que, se me ocurre imaginar, potenció las artes adivinatorias. No sería raro pensar que en las vías del tren se arrojasen monedas para establecer -vía fortuna- si el viaje en cuestión ocurriría a las diez de la mañana o a las diez de la noche. También es dable suponer la existencia de una exhaustiva publicidad de mancias para detectar el momento exacto en que el tren seguiría el curso de sus rieles: calcinomancia, capnomancia, ceraunioscopia, ceromancia, molibdomancia, sideromancia, teframancia y la piromancia…solo para nombrar las mancias que recurren al fuego, claro está.
Y ahí don Sandford, para quien las mancias son cosa ´e mandinga, se dispone a cambiar el curso de las cosas. ¿Qué curso? ¿Qué cosas? Bueno, nada más y nada menos que establecer una medida universal para no perder trenes. La famosa MUPNPT.
Lo cierto es que, hasta el evento del tren en Irlanda, la hora local se fijaba teniendo como parámetro la posición más alta del sol, es decir, las 12 del mediodía. Es un detalle para nada menor, puesto que esa posición es relativa. Imaginen la de malabares que había que hacer para entender qué hora era en el destino ya que la referencia de ese lugar era incompatible con la referencia del lugar de origen.
Pero volvamos a Sandford que ya está arriba del tren mascullando bronca y tratando de encontrarle una vuelta de tuerca a este despiplume. Y ahí va que la encuentra un tiempito después.
2.Quedó claro que lo del VAR es un no. Ahora, ¿qué hacemos con la hora?
Esta discusión sobre adelantar o atrasar la hora en determinados puntos del país, vino a ocupar el espacio que ocupara el VAR en las charlas de oficinas. Menos mal, porque no todos/as estaban de acuerdo con mi posición anti-varista recalcitrante y ya se estaba poniendo espeso el intercambio de opiniones.
Eso sí, sobre la hora no sé qué hacer ahora. Esto es, no tengo posición al respecto: ni relativa ni absoluta. Estoy en un limbo decisional. Tal vez, sencillamente, porque la solución de Sandford sigue pareciéndome cosa de magia. Yo se las cuento, para que vean todo lo que se puede conseguir cuando se pierde un tren.
El punto es que al ingeniero escocés devenido canadiense se le ocurrió una idea preciosa: propuso, en 1879, crear un sistema de unificación internacional que facilitara conocer, con exactitud y de forma correcta, la hora en cualquier lugar del planeta.
“[Su] idea pasaba por usar el meridiano de 180º o meridiano cero como punto inicial para medir el tiempo. Es aquí donde, actualmente, se realizan los cambios de fecha y el primer lugar del planeta donde se hace de día…El sistema propuesto por Sandford Fleming buscaba crear un sistema para la Tierra que dividiese el mundo en 24 zonas horarias delimitadas por meridianos que irían de norte a sur. Desde Greenwich (Inglaterra), el primero de todos, hacia el este el reloj se adelantaría una hora de forma consecutiva. Y hacía el oeste, restaría.
Fue en 1884 cuando Sandford Fleming llevó su propuesta ante la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada aquel año en Washington, que aceptó la idea del tiempo universal, pero no la de los husos horarios. No fue hasta 1929 cuando el mundo aceptó, de forma casi unánime (…), este sistema” (https://www.abc.es/ciencia/).
El Tiempo Universal Coordinado (UTC) no es otra cosa que la idea de que entre huso y huso hay una diferencia de una hora más o una hora menos según viajemos hacia el este o hacia el oeste.
El orden implicado en esta reformulación, como vemos, es bastante reciente. Y mucho más reciente, aún, la concepción de que tener horarios diferentes para (h)uso invernal o estival. Eso se lo debemos a Benjamin Franklin quien entendía que, dado que en verano se amanecía más temprano, se podría reducir el consumo de aceite para las lámparas. Esta idea fue apoyada por distintos estudiosos, como el astrónomo y entomólogo neozelandés George Vernon Hudson. Sin embargo, fue Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, quien siguió el consejo de Franklin a los fines de reducir el consumo de carbón.
Para 1970, muchos países habían adoptado el cambio de horario en función de buscar una mayor eficiencia energética. Según las investigaciones llevadas adelante por la Comisión Europea, el impacto del cambio horario sobre el ahorro energético es “marginal” (https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_es).
Ahora bien, y como habrán leído en varios medios durante estos días, hay una variable que entra en juego y cuyo peso específico hace las veces de contraargumentación de la marginalidad del ahorro energético. Esa variable tiene que ver con nuestra condición animal. Entre otros, el neurocientífico Matthew Walker, en su libro Why We Sleep, encuentra interesantes correlaciones entre los cambios horarios y los riesgos de sufrir un infarto, por ejemplo. La cronobiología, tan acudida por estos días, ofrece interesantes argumentos para determinar qué es lo que implica adaptar el cuerpo a las convenciones.
La solución de Fleming para un problema de máquinas es tan interesante como los argumentos de la cronobiología sobre otra máquina. En este enredo de ciclos y tiempos des(h)usados, imagino que, en algún lugar del vasto universo, un Demiurgo debate con un ingeniero sobre relojes y engranajes.
Por lo pronto, yo no dejo de pensar que nuestro cuerpo es esa máquina extraordinaria que lleva consigo el misterio de lo desconocido que siembra. No lo perdamos de vista, que viajar en tren es de lo mejor, pero hacerlo despiertos/as es un placer que nos puede llegar a suceder.
***
Para seguir leyendo sobre el tema, recomendamos las apreciaciones de la Dra. en Astronomía María Silvina De Biasi, publicadas en el portal de la UNLP: https://investiga.unlp.edu.ar/bajolalupa/que-huso-horario-es-conveniente-para-la-argentina-21298