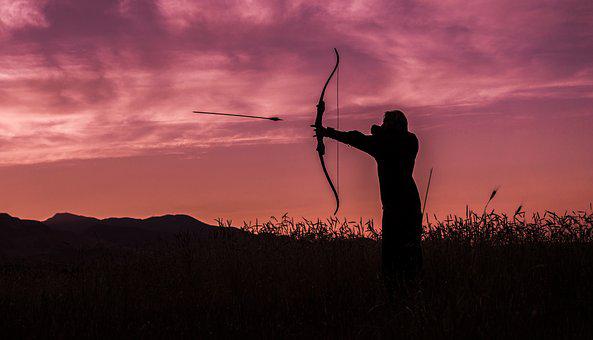Sobre cierta necesidad de control
La historia de la medición es una de las más fascinantes de la ciencia. Lo es por varios motivos, pero tal vez sea esa necesidad de ponerle orden al caos del mundo, de particionar el continuo fluir del tiempo y de las cosas, lo que hizo tan ubicua la aspiración métrica.
En un libro de reciente adquisición, apelan a otro motivo para hacer de la medición, un hito fundacional de la ciencia. Y lo hacen siguiendo nada más y nada menos que a Lord Kelvin, el que tiene nombre de temperatura o al revés, y al que se le escapó la tortuga con el temita de la edad de la tierra (como que mucho):
“…Cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y lo expresas en números, sabes algo de ello; pero si no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio; puede ser el principio del conocimiento, pero apenas has avanzado en tus pensamientos del estado de la ciencia, sea cual sea el tema” (citado en Whitelaw, 2009: 6).
Claro, el pobre Kelvin le hizo honor a este principio del conocimiento solo que los cálculos no siempre acompañan.
Pero lejos de andar disputando sentidos sobre la medición, es cierto que su historia remite una y otra vez a categorías que irán desde la aproximación hasta la exactitud a lo largo de los milenios. Porque su historia comienza en la Mesopotamia y no hace más que seguir fluyendo como agua de río. Fueron los sumerios quienes, alertados por las condiciones climáticas circundantes, desarrollaron un sistema que incluía unidades de longitud derivadas de ciertas características anatómicas. El ku o también, el codo, no es más que la medida que mide la distancia que va desde el codo hasta las puntas de los dedos. Medidas sumerias que siguieron usándose hasta en la Inglaterra Medieval.
Por su parte, los romanos recuperaron las medidas griegas, solo que parece que anatómicamente unos y otros eran un tanto distintos: el daktylos griego y el digitus romano, o el pous griego y el pes romano, difieren en que la medida romana es menor.
Así las cosas, las medidas eran tan idiosincrásicas como los pueblos que recurrían a un tipo de métrica para pesar los granos, calcular el tiempo preciso de las lluvias, hacer un trueque interesante entre comunidades vecinas, etc.
El camino hacia una estandarización global de las medidas no fue lineal ni mucho menos. Una de las primeras estandarizaciones -aspecto fundamental para el desarrollo del comercio entre otras cuestiones- ocurrió para el 2100 antes de Cristo, cuando se aceptó una unidad de longitud basada en un grado geográfico: “1/360 de la circunferencia de la Tierra, que se dividió en 600 estadios, divididos, a su vez, en 600 pies” (ibid.: 11). Aspecto que derivó, se supone, en la periodización del año terrestre.
Mucho tiempo después, se cuenta que Enrique I (1100-1135) dio indicaciones «precisas» sobre la longitud de la yarda: la distancia desde la punta de su nariz a lo largo del brazo hasta la punta de su pulgar. Y extendió esa medida a todo el reino en el afán de disciplinar una cuestión tan sesuda como esta. No se puede ser más exacto. Ni siquiera tan exacto como lo fuera el furlong, que refería a la longitud de un surco que una yunta de bueyes podía arar sin descansar. Aunque…puesto que el surco producido dependía de la naturaleza y consistencia del terreno, cada isla británica contaba con su propio furlong. «This is the way», diría el Mandaloriano que, imagino, usará una unidad de medida acorde a su planeta de origen.
Ahora bien, con el avance tecnológico, se volvieron cada vez más estrictos los requisitos que hacen de cualquier unidad de medida una buena unidad. Más allá de que la altura de los caballos (medido desde el suelo hasta el punto más alto de la cruz) siga midiéndose con el ancho de la palma de una mano, cada vez se torna más riguroso el método de medición y sus estándares. Porque también es cierto, vale decir, que hay mediciones que involucran altas dosis de subjetividad. Pensemos, si no, en la escala de Scoville que mide el grado de picor de un pimiento (ojo, que esto fue una prueba organoléptica realizada en 1912; actualmente se utilizan otras técnicas, como la cromatografía líquida de alta resolución que mide la concentración de capsaicina, sustancia que actúa sobre los receptores vaniloides neuronales).
Un requisito para la bondad de la medición, es aquel que habla de la existencia de un límite para lo pequeña que puede ser una unidad de longitud. La unidad de medida más pequeña con significado es la «longitud de Planck»:
“A distancias menores de un plank de longitud, la gravedad empieza a mostrar efectos mecánicos cuánticos, que requieren de una teoría de gravedad cuántica para predecir qué sucede e interpretar realmente que la situación no es medible” (ibid.: 39).
Esta longitud pequeña equivale a unos 1.6 por 10-35 metros. Lo dejo por escrito para que se vea la chiquitez planckiana (coma decimal, 34 ceros, 16):
,000000000000000000000000000000000016
Fútbol y ciencia
Para no insistir con datos que pudieran alterar el buen gusto de los pimientos recién asados (¿?), me detengo en el punto en que nuestra necesidad de control se choca con nuestra necesidad de extremar cualquier recurso o también, de transpolar las conquistas que responden a ciertas áreas, a ciertos intereses a cualquier otra cosa.
Porque no se vayan a creer que esto surgió en el vacío. Muy por el contrario, esta reflexión se la debemos al penúltimo partido (por no hablar del último) de la selección de fútbol que casi se me arruina como espectáculo si no fuera porque el técnico hizo algo extraordinario: a los 24 minutos del segundo tiempo autorizó un cambio que le permitió a Fideo, el 11, Angelito, entrar -ovación mediante- al campo de juego. Y digo bien que se me podría haber arruinado el espectáculo porque me niego a la presencia del VAR en el fútbol.
Según mi parecer, esta es una tecnología que conspira contra todo folklore futbolero. En principio, porque constituye un desplazamiento excesivo de la necesidad de exactitud métrica que tiene todo el sentido para la ciencia, pero que resulta prácticamente nulo para un espectáculo de cancha y tribuna. El colmo milimétrico por captar una infracción arruina todo el chiste. Porque, digámoslo, ¿cómo se sujeta la pasión en una métrica? ¿a cuántas dracmas equivale un cantito de tribuna? ¿cuántos gramos pesa la emoción de un cambio?
¡Y eso que ya de futbolera me quedan reminiscencias! Mejor le paso la pelota a una eminencia:
«Fútbol y ciencia» es el título de uno de los cuentos futboleros más famosos de Roberto Fontanarrosa, publicado en 1990 en su libro El mayor de mis defectos. El relato no hace más que proyectar una tecnología capaz de llevar casi a cero la arbitrariedad humana en el transcurso de un match futbolístico. Así las cosas, lo que se inventa el rosarino no es más que una torre de control cuya nave central es habitada por el árbitro y los jueces de línea: “Allí, alejados de la gritería ensordecedora de la turbamulta, ajenos a la indudable presión que configura el hostigamiento de los partidarios, los colegiados pueden dirigir, asépticamente, el encuentro”.
El afán por evitar los desmanes futboleros encuentra, en la tecnología distópica de Fontanarrosa, el summum en este castillo a prueba de incidencias partidarias. Sin embargo, claro, siempre hay lugar para el debate:
“…el revolucionario sistema, llamado provisoriamente A.U.P. (Arbipeissal Und Perspecktiven) admite también el encanto de la controversia. Nadie puede negar el importante condimento que significa para el partidario del fútbol la discusión en la oficina, durante toda la semana, sobre si tal o cual fallo estuvo acertadamente tomado. Y no puede tampoco, quitársele al aficionado común la posibilidad de exorcizar sus frustraciones y represiones domésticas, denostando la figura del colegiado. Así ha sido siempre y lo seguirá siendo, aunque en menor medida con el nuevo sistema, que también deja, sabiamente, resquicios para la discusión”.
Ese destino debatible del fútbol -y arriesgo, de todo lo que no puede subsumirse bajo pértigas, yardas, pascales o lo que fuera- permanece incólume a la marcha forzada de la unicidad. Lo que parece hacernos humanos/as es, por el contrario, la preeminencia de la disputa, de la controversia (pólemos), eso con lo que el viejo Heráclito anudaba las partes constituyentes del río que somos. Y también, por supuesto, lo que Fontanarrosa cierra con acierto de arrabal en este cuento:
“De todos modos, ese grado de controversia, ese resquicio de humana posibilidad de error ha sido minuciosamente estudiado por los sicólogos que trabajaron en el proyecto para no revestir al más popular de los deportes de un halo tecnocrático que le reste espontaneísmo y creatividad. Así será, entonces, que los seguidores partidarios de los conjuntos podrán continuar exteriorizando sus quejas como siempre, como en todas las épocas, a pesar de que, también en ese orden, se han detectado indicios inquietantes. En efecto, desde el 17 de junio último, un adelanto significativo se puso de manifiesto en el campo de la protesta partidaria, en ocasión de llevarse a cabo el clásico encuentro entre el Benelux-Gotha de Mons y el Astipalaia de Grecia. Tras un discutido fallo del colegiado sueco Gustavo Skelleftea, un proyectil misilístico del tipo M-L7, versión soviética de segunda generación, impactó y redujo a polvo la torre de control de referato. Se piensa que el proyectil fue accionado por un fanático del Astipalaia, mediante un propulsor personal, desde atrás del arco norte del estadio, distante casi unos 250 metros de la sólida construcción tubular, aún hoy hecha escombros. «Ellos también han progresado mucho», sólo atinó a decir Gerd Walde, titular del Consejo Arbitral Germano y propulsor del sistema A.U.P., a título de conformista comentario”.
El extremo distópico también es una advertencia y de las duras. El desarrollo tecnológico no está exento de -ni parece ser una forma de evitar- una de nuestras peores mañas evolutivas: la de pergeñar soluciones cada vez más virulentas a nuestros conflictos. A mayor exactitud en un lado, mayor precisión en el otro. Ese «ellos también han progresado mucho», resume los riesgos de encorsetar lo que ha nacido desmedido.
No todas las mezclas son buenas, no todos los trasvasamientos resultan interesantes. En ciertos casos, como en el fútbol, por ejemplo, progresar en un aspecto podría significar «progresar» malamente en otro. Y allí dudo de si acaso no es mejor medida la aproximada de Enrique, la del cambiante surco del pobre buey cansado o la de los pies romanos.
Qué sé yo, el fútbol da para todo, y la medida de las cosas, también.