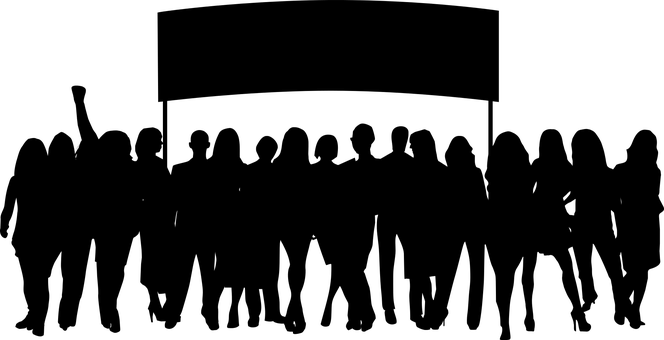8 M
A lo largo de esta semana, y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la UNLP ha organizado un conjunto de actividades institucionales desde las Direcciones de Políticas Feministas y de Género y Diversidad dependientes de la Prosecretaría de Derechos Humanos, articuladas en torno a algunos ejes estratégicos que tienden, entre otras cuestiones,
“a consolidar una gestión feminista en el sistema universitario, asumiendo el desafío de garantizar el acceso y la participación igualitaria de mujeres y disidencias en la vida universitaria”.
Desde nuestra Prosecretaría acompañamos cada una de las actividades organizadas y por supuesto, nos sumamos al espíritu y a la letra que las guía.
Como este es nuestro espacio de encuentro, me pareció interesante sumar una voz a las voces que persisten a pesar de las pocas recepciones, de las distorsiones, del arraigado pensamiento patriarcal que insiste en tapar el sol con las manos.
Tal vez, y en esto soy optimista, la sumatoria de estrategias incidan en generar otras herramientas para que no nos pase lo que al Martillo de Maslow: “Si solo tienes un martillo, todo parece un clavo”.
No sabría qué hacer con tanta amabilidad
Siri Hustvedt escribe, en La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, acerca de algunas perplejidades en torno a la supuesta relación directa entre las novelas y el trabajo femenino de escribir. Hay una vieja asociación entre ser mujer y escribir novelas: una actividad si no femenina, al menos, feminizante. Y esa asociación no se queda allí; en cartas o en entrevistas, la condición de Siri se ve reducida a la de ser la esposa de Paul (Auster) que, para muchos/as, es el responsable de: a) darles forma a los personajes masculinos de las novelas de su esposa, b) educarla en psicoanálisis, en neurociencia, o en cualquier cosa que no sea el oficio de provocar lágrimas. [Lo que sigue a la disyunción es un agregado personal, pero no lo encuentro disonante con lo que Siri desarrolla en su texto].
La pregunta que orienta el análisis de Hustvedt es el porqué de ciertos prejuicios inconscientes -como los denomina- que se manifiestan en números que dan que hablar; por poner solo un ejemplo que cita la autora:
“Las mujeres en posiciones de poder son automáticamente evaluadas por debajo de sus homólogos masculinos incluso cuando no hay diferencias en el desempeño. Un estudio de 2008 demostró que cuando los trabajos académicos eran sometidos a un proceso de revisión por partes doble ciego -no se identificaba al autor ni al revisor-, aumentaba de forma significativa el número de trabajos escritos por mujeres que aprobaban (Husvedt, 2017: 125)”.
Estudios semejantes abundan y son por demás elocuentes en relación al trato dispar que lleva a “naturalizar” o a reificar los binarismos. Y no importa si esto acontece en el ámbito literario, hogareño, científico, político y hasta religioso: las mujeres -por no mencionar las disidencias- no son tomadas muy en serio. ¿Para qué vamos a andar con vueltas?
Otras cuestiones resultan aún más escabrosas. Hay estudios mencionados por la autora que analizan nada más y nada menos que las penalidades impuestas a mujeres que logran el éxito en tareas que han sido tipificadas como masculinas (la ciencia sin lugar a dudas). Y un estudio de 2001 llevado adelante por Laurie Rudman y Peter Glick concluye con una frase que contiene todas las banderas rojas que se nos puedan ocurrir:
“«La fórmula de la amabilidad femenina es una creencia implícita que penaliza a las mujeres a no ser que se moderen su modo de actuar siendo amables». A fin de ser aceptadas, las mujeres deben compensar su ambición y su fuerza con amabilidad. Los hombres no tienen la necesidad de ser ni la mitad de amables” (Husvedt, 2017: 126).
Por supuesto, nuestra autora no concibe a la amabilidad como un rasgo inherente a la condición femenina, sino como un aprendizaje ganado a fuerza de fuerza, valga la redundancia. El efecto de esta idea de que lo amable y lo femenino van necesariamente de la mano, opera de múltiples formas, incluso al punto de administrar los tiempos en que somos escuchadas y lo que es más radical todavía, los tiempos en que somos calladas.
Las mujeres podemos ser abiertas y sinceras (cualidades asociadas a lo masculino en este reparto brutal de dones), pero aun en estos casos o, mejor, justo en estos casos, se nos exige amabilidad. La anécdota que recupera Siri sobre un debate en donde una mujer intenta participar con una observación al final de una exposición habla por sí misma. Lo que ocurre es que, siguiendo el relato de nuestra autora, habiendo apenas esbozado unas pocas palabras de su intervención, la mujer es interrumpida por un hombre, y después por otro y después por otro y después por otro. Cuatro interrupciones, ¿para qué vamos a regatear?
Si esta anécdota no bastase para figurarnos de qué va la vida cuando te toca el lado amable de la cuestión, me gustaría traer a cuento, brevemente, la accidentada vida de Ben Barres.
Barres: del lado amable al lado rudo de la vida
Ben Barres fue un científico transgénero que desarrolló su investigación en la Universidad de Stanford:
“El trabajo científico de Barres se centró en las nueve de cada 10 células en el cerebro humano que no son neuronas y son llamadas colectivamente células gliales o neuroglías, según explicó la Universidad de Stanford en su obituario de Barres.
El término «glial» proviene del griego y significa «pegamento». Se creía que estas células no eran más que un soporte, «la cáscara del cacahuete que aportaba estabilidad posicional y nutrientes a las más talentosas neuronas».
Pero Barres demostró que las neuroglías juegan un papel crucial en las sinapsis, las conexiones que transmiten señales entre las neuronas.
Un tipo de célula glial en particular llamada astrocito, «poda» o elimina sinapsis, en un proceso que sería clave para establecer circuitos nuevos.
Pruebas recientes del laboratorio de Barres indican que «los problemas con células gliales pueden ser responsables de muchas de las enfermedades neurodegenerativas que aquejan a la humanidad», según la Universidad de Stanford” (https://www.bbc.com/mundo/noticias-46686532).
Ben Barres no solo es conocido por su enorme trabajo de investigación, sino también por ser mejor y más talentoso que …su hermana. El punto es que no, que no se trata de Ben y su hermana, sino de Ben, nacido mujer y que a la edad de 43 años completó su transición.
Barres plasmó lo que para él era el motivo de las diferencias entre hombres y mujeres en ciencia, a saber: la discriminación. Con numerosos trabajos trató de mostrar que mujeres y hombres no se diferenciaban por cualidades biológicas que hacía a unas menos capaces que a otros para enfrentar problemas matemáticos, por caso. Si las carreras científicas de las mujeres no avanzaban al ritmo que sí lo hacían la de sus pares masculinos, la razón debía ser hallada en las formas que adquiere la discriminación.
Su propia vida fue el testimonio fundamental para derribar algunos mitos. Una anécdota: en su vida amable resolvió un problema que nadie más de su clase consiguió resolver. Respuesta del profesor: “seguramente su novio ha resuelto el problema”.
Otra anécdota:
“Poco después que cambié de sexo”, agregó Barres, “alguien escuchó a uno de los profesores que decía «Ben Barres dio un gran seminario hoy, pero claro, su trabajo es mucho mejor que el de su hermana»”.
Y el trabajo de Barres comenzó a tomar vuelo propio, sin novios y sin hermanas, el día que fue hombre. La rudeza (y esto es solo un juego retórico, Barres es recordado por su dedicación y amabilidad con quienes trabajaron con él), ahora sí le permitía todo aquello que a él -cuando era ella- y a la mujer de la anécdota de Siri les había sido vedado:
“Por lejos, la mayor diferencia que he notado es que la gente que no sabe que soy transgénero me trata con mucho más respeto”, escribió Barres en un artículo en la revista Nature.
“Hasta puedo completar una oración entera sin que un hombre me interrumpa” (ibid.).
No interrumpan, por favor, que todas las voces merecen ser escuchadas. Que no se diga después que no he sido lo suficientemente amable (¿o mejor sería que se diga todo lo contrario?).
****
A la frase mencionada sobre martillos y clavos se le atribuyen múltiples autorías, uno de ellos es Abraham Maslow, pionero de la psicología humanista, quien en su texto de 1966, «The Psychology of Science», remite a lo que se conoce como el Martillo de Maslow.